Ella no me veía. Pero yo a ella sí. En su ventana abierta, como siempre, a pesar del frío. Ella no me miraba. Pero yo a ella sí. Con unos ojos de loco enamorado que no sabía nada del amor, aún. Desde la puerta de la pastelería de la calle Núñez de Balboa, en la que el día que descubrí que ella pintaba junto a la ventana compré el pan porque me pillaba de camino a algún sitio. Desde entonces lo compraba allí, solo para poder verla. Para disfrutar de los dos minutos que tardaba en fingir fumarme un cigarrillo viéndola pintar, sin que ella me viera. Era raro: no la conocía, no sabía su nombre, y cada día me desplazaba al centro de la ciudad solo por el pan, por verla. Y sentía que cada par de minutos era nuestro. Un momento íntimo y secreto entre los dos, en el que participaba sin darse cuenta.
Así sobreviví al invierno, deseando y temiendo el momento en que se girara y me viera, por primera vez, mientras la miraba. Escribiendo en un diario poemas para ella que hablaban de nuestros dos minutos. Imaginándome cómo serían sus ojos de cerca.
Tuve que esperar a que llegara la primavera para averiguarlo.
Fue la mañana del veintiuno de marzo. Como cualquier día, pasé la media hora que duraba mi viaje en metro hasta el centro ampliando mis fantasías. En mi mente siempre la llamaba Estrella, por su belleza, brillante y siempre alta desde su ventana. Estaba por fin consiguiendo abrirse un hueco en el mundillo del arte. Era una gran artista, mi Estrella. Y valiente. Más que yo, siempre con mis cuadernos de poemas escondidos. Llevaba el de Estrella sobre las rodillas, lo acaricié. Lo abrí. En el último poema especulaba sobre su piel, de un color pálido más hermoso que el de cualquier flor. Quizá oliera a lavanda. Seguro que era más suave que las rosas.
Me apeé en la estación de la avenida Adolfo Suárez, y crucé la calle Rosalind Franklin hasta la esquina de Núñez de Balboa. Caminaba como un autómata, recorriendo el camino hasta la panadería de memoria. Miraba al suelo, toqueteando nervioso el paquete de tabaco que llevaba en el bolsillo de mi pantalón. Como cada día, un sudor frío comenzó a recorrerme la espalda ¿Y si hoy no pintaba?
A veces pasaba. No aparecía en su ventana y me tocaba subsistir un día más con su escaso, pero grabado a fuego, recuerdo. Pero no.
A escasos pasos de la panadería levanté la vista y la vi. Pero no estaba en su ventana. Estaba frente a su portal, con sus cuadros. Había montado un pequeño puesto de venta. El pánico se apoderó de mí y entré a comprar el pan sin apenas mirarla. Mientras pedía, me temblaban las manos como si el invierno me hubiera poseído. Miré por el escaparate. Veinte euros. Veinte euros costaban los cuadros de Estrella. La cartera apareció en mis manos sin darme tiempo a pensarlo. Sí, tenía veinte euros.
Al salir del local, pensé en fingir fumarme un cigarrillo para poder mirarla dos minutos, pero quizás ella me viera y quizás no le gustaran los hombres que fuman. Intenté disimular el temblor de mis manos agarrando con más fuerza la barra de pan. Me acerqué a sus cuadros, despacio, nervioso, controlando el miedo. Ella trabajaba en otro, a escasos pasos de mí. Mi Estrella, más bella que nunca, más cerca que nunca. Temía quemarme si me aproximaba demasiado.
Debió percibir mi presencia, tal vez por la fuerza de mi respiración o el castañeteo de mis dientes, y se giró para atenderme.
— Buenos días, ¿puedo ayudarle en algo?
La tenía a dos pasos, podía olerla, y olía a azahar, aún mejor que la lavanda. Sus ojos verdes me miraban, deslumbrantes y con un poder paralizante. Quise decir “Sí, por favor.”, y sin embargo dije:
-- Ya es primavera. – Por sus ojos pasó una sombra de desconcierto
-- Por fin, ¿verdad? Quizá le interesen unos cuadros muy “primaverales” que tengo aquí.
-- Ya es primavera. – Por sus ojos pasó una sombra de desconcierto
-- Por fin, ¿verdad? Quizá le interesen unos cuadros muy “primaverales” que tengo aquí.
¡Si ella supiera!
Veinte minutos tardé en elegir un cuadro, aunque solo necesitaba dos. Escogí uno en el que una joven rubia descansaba feliz tumbada entre flores blancas. Era ella, mi Estrella, que me había traído la primavera. Ahora podría mirarla siempre que quisiera.
Viéndola cada día en su portal cuando iba a por el pan, cruzando apenas una mirada y un saludo sonriente, me sentía más feliz que nunca. Estaba a un paso de la felicidad plena, y no me atrevía a darlo.
Tardé tres semanas y tres cuadros en atreverme a invitarla a salir. En mi segunda compra, en un ataque de valor, le había preguntado cuál era su inspiración. Me dijo el nombre impronunciable de un pintor que solo había oído una vez antes. “¡Qué casualidad! La semana que viene inauguran una exposición suya. Creo que podría conseguir entradas”. Trabajaba en el periódico local. Básicamente era el chico de los cafés, pero conocía las noticias. Ese día me sentí el chico de los cafés más afortunado del mundo. Los astros me sonreían y la fortuna había girado su rueda a mi favor.
Una semana tuve para convertirme en un erudito a la violeta de ese artista de nombre impronunciable. Quería parecer culto e interesante. Temía el rechazo.
Durante cada segundo desde que me arrancó el aliento accediendo a nuestra primera cita me cosquilleaban piernas y brazos. Era como si se despertaran poco a poco tras el deshielo. Como si empezaran a florecer. Me miraba al espejo y me veía mejor: rejuvenecido, guapo, siempre sonriente.
El jueves siguiente la recogí en su portal y fuimos caminando hasta el museo. Me contó cachitos de su vida, y yo me entretuve en la melodía de su voz y la danza de sus labios. El viento le agitaba el pelo, y la risa cantarina que le provocaba se mezclaba con el olor a azahar y llegaba hasta mí como un regalo. Me sentí completo después de mucho tiempo ahora que la tenía junto a mí.
Aquel día lo menos importante fue el arte. Lo pasamos bien y hablamos durante horas. Por la noche, la dejé en su portal. Ella subió hasta su ventana para verme ir y, recortada contra el cielo nocturno, su brillo hizo competencia a los luceros y a la propia Luna.
Así comenzó nuestra historia, en primavera. Empezamos a quedar siempre que el trabajo me lo permitía, y jugamos a enamorarnos sin saber nada de amor. Recuerdo la primera vez que le acaricié la cara; su piel era más suave que las rosas. Recuerdo nuestro primer beso; sus labios sabían a miel. Cada vez que amanecíamos juntos me miraba a los ojos y yo, sin pensarlo, en voz muy baja, le recitaba a Bécquer:
verdes como el mar, te quejas;
verdes los tienen los náyades,
verdes los tuvo Minerva,”
Los pétalos de rosa y la miel no tardaron en sustituir a la sangre de mis venas. Conforme el olor a azahar se iba impregnando en mi cama, huyeron los restos de invierno que quedaban en el fondo de mis huesos, y con ellos todo mi miedo.
A finales de abril le había enseñado todos mis escritos, menos los dedicados ella. Sus poemas eran tan íntimos que eran sólo para mí. En unas páginas era mi princesa de la torre, en unos versos tan elegantes que parecía que Rubén Darío me los hubiera susurrado. Otros eran más apasionados que los Veinte de Neruda. No quería que mi Estrella alumbrase a nadie más. Podrían querer tocarla aun con riesgo de quemarse.
Con todo, ella adoraba el resto de mis relatos. Me ayudó y me guió, como lazarillo al ciego, hasta que consiguió que publicasen mi primera novela. Sólo podía tener un nombre la protagonista. Cartas para Estrella, la titulé.
En mayo disfrutamos de los últimos días de la primavera, sin saber que se acababa. Sin darnos cuenta el tiempo se nos escapaba, inexorable. Ya lo decía Manrique. Paseábamos junto al río, nos tumbábamos a leer en el fresco césped del parque,... Yo escribía poemas inspirados en su cuadros, y ella pintaba mis relatos. Comenzamos a imaginarnos un futuro juntos. Fuimos locos enamorados hasta que llegó el verano.
Lo trajo el veintiuno de junio una llamada de mi editor. Querían más de mí. Querían más novelas, poemas, entrevistas, actos públicos… Lo tomamos como una buena noticia, con el anhelo de poder vivir de mis palabras, como siempre había soñado, y como ella había comenzado a soñar conmigo. Sin embargo, fue una llamada envenenada que secó nuestras flores poco a poco. Dejé de ser el chico de los cafés, pero entre escribir y las reuniones apenas me quedaba tiempo. Mi Estrella lo sufría en silencio, intentando comprenderme, aunque sé que no lo hacía. Yo la necesitaba lo suficientemente cerca como para poder inspirarme y, a la vez, lo suficientemente lejos como para que no me molestase. Era difícil, ambos lo sabíamos.
Demasiado tiempo mirando las palabras en vez de sus ojos me hicieron comenzar a olvidar lo verdes que eran. A veces no recordaba cómo olía el azahar. Mis manos rechazaban el tacto áspero del papel, anhelantes de sus rosas. En ocasiones me sorprendía a oscuras. Cuando el olvido me cegaba la buscaba, para recordar. Y ella me recibía orgullosa de seguir siendo querida, con una sonrisa que dejaba de ser triste después de un tiempo demasiado largo para ser tan joven. Juntos intentábamos recuperar la primavera por una noche, pero ya no era lo mismo. Sus ojos parecían de un color más mustio, como si se secaran. Su piel había perdido suavidad y color, la miel de sus labios ya no era tan dulce, y su olor parecía perderse en el espacio que comenzaba a separarnos. A pesar de todo, su luz seguía allí, aunque menos intensa. A pesar de todo, seguía siendo mi estrella.
Recuerdo bien un día de julio en que, tras una larga firma de libros, llegué a casa con ganas de ella. La encontré en el salón, junto a la ventana abierta, frente a un lienzo. Me quedé inmóvil durante dos largos minutos esperando para verla pintar, a hurtadillas, como entonces. Pero no pintaba.
— Ya no sé pintar. — Dijo sin atreverse a mirarme.
— Claro que sabes, mi amor — limpié una lágrima que se resbalaba por su mejilla como una gota de rocío— .Solo te falta inspiración.
— Igual es el resultado. — Huyó de mi mano.
En busca de inspiración, nos fuimos de viaje. Por supuesto, menos tiempo del deseado porque mi nueva posición de escritor reconocido no me lo permitía. Recorrimos playas cristalinas, senderos que atravesaban bosques y los picos más altos del país. Nada consiguió devolverle la inspiración y, con cada decepción, su luz y sus ojos parecían apagarse un poco más.
Pasaba horas sentada mirando por la ventana, con el lienzo blanco amenazándola. Con su olor y su sonrisa noté otra cosa que se acababa: sus canciones. Siempre estaba canturreando en voz baja, mientras hacía cualquier cosa. Es uno de esos sonidos melodiosos que no percibes hasta que te faltan, como el sonido del oleaje. Ahora que no cantaba, puede que porque ya no hacía casi nada, notaba el silencio más que nunca. Se me clavaba ensordecedor en los tímpanos.
Conforme mi Estrella se apagaba, yo intentaba recuperarla. Dejé parte de mis compromisos como escritor para poder hacerlo. Salíamos a pasear en el bochorno de la noche y nos acercábamos al río para conseguir vencer al calor, que se nos echaba encima y nos acababa obligando a volver a nuestro pisito de una habitación. Seguía leyendo para ella, ambos junto a la ventana, y su atención hacia mí duraba dos minutos. Nuestro momento duraba dos minutos. Lo que tardaba en fumarse un cigarrillo. Sí, había comenzado a fumar. “¿Desde cuándo fumas?”, le había dicho el día que lo descubrí. “Desde que dejé de pintar”. Quise decirle que no lo había dejado, que era solo una mala etapa, pero eso solo nos llevaba a discutir, como otras tantas veces (Sí, también habíamos empezado a discutir.). En cambio, le dije lo único sincero que se me ocurrió.
— No deberías fumar, ramillete de azahar. Eso te marchitará.
— Ya no me importa.
Mi Estrella se iba apagando, y yo desesperaba. Una vez más, sin darnos cuenta, el tiempo pasaba y el verano, inclemente, lo había secado todo.
La primera mañana de nuestro otoño, el veintiuno de septiembre, llegué a casa antes de los esperado, después de unas dos semanas de excesivo trabajo. Me había parado a comprar rosas naranjas para ella, sus preferidas. Había pensado en llevarla a comer a la parte alta de la ciudad.
Entré feliz y nervioso como en una primera cita, aún no sé por qué. Silbaba y agarraba las flores con fuerza para disimular el temblor de las manos. Noté algo raro al momento. Me costó poco darme cuenta. La luz de la casa había desaparecido, así como el último rastro de olor a azahar, ahogados ambos por el sonido de unos sollozos. Encontré a mi Estrella entre las sábanas enredadas, más pequeña que nunca, más apagada que nunca. La abracé, en silencio, durante dos minutos. Y después otros dos. Y otros dos. Hasta acabar el día. Ya no le quedaban lágrimas, pero continuó temblando como un cachorro hasta que se quedó dormida entre mis brazos. La noté fría, yo, que tiempo atrás había temido que me quemara. Me quedé dormido junto a ella. Ese día no cruzamos ni una mirada ni una palabra, como entonces.
El viento del otoño nos iba arrancando las hojas durante nuestras idas y venidas al psiquiatra. Los médicos consideraban estrictamente necesario que fuera a terapia y tomara sus medicinas. No me gustaba. ¿Qué iba a entender un loquero de los problemas de de una flor marchita?¿De una estrella que se apagaba?¿De una artista sin inspiración? Sin embargo, lo acepté y cumplí con mi parte. Me retiré de la escritura para dedicarme a ella al cien por cien. Temporalmente dije que sería, pero, una vez más, se me olvidó que el tiempo corría.
Nuestra vida se redujo a sobrevivir con lo necesario. Perdimos las hojas de los sueños, la ambición, la esperanza... Nos fuimos ajando poco a poco. Ya no paseábamos casi, ni nos tumbábamos en el parque, ni bajábamos al río. Sus ojos ya no eran tan verdes como los de Minerva, ni su piel tan suave como los pétalos de rosa. Ya no olía a nada, ni a azahar ni a lavanda, y su risa ni la recordaba. Ni yo escribía sobre sus cuadros, ni ella pintaba mis poemas, ni escribíamos ni pintábamos nada. Mis cuadernos vacíos se acumularon con sus lienzos en blanco. Mi Estrella moribunda ya no inspiraba más que poemas melancólicos, y yo no quería contaminar con palabras tristes el recuerdo de los buenos tiempos.
Con todo, su leve brillo estaba ahí. A pesar de todo, ella seguía siendo mi Estrella.
Sólo me quedaba ella, y a ella sólo lo quedaba yo, así que nos quedamos juntos.
Nos sentábamos junto a la ventana abierta y nos abrazábamos. Pasábamos mucho tiempo así, por temor a hundirnos si el otro no nos mantenía a flote. A veces hablábamos, pero nuestras conversaciones no duraban. A veces sólo hablaba yo.“Come un poco más, mi flor, o te marchitarás.” y ella asentía y obedecía. “Tómate las medicinas, alma mía.” ,y las tomaba con la mirada perdida. Sé que a ella tampoco le gustaba la terapia y la medicación pero, ¿qué podíamos hacer?
De vez en cuando, la fortuna nos regalaba dos minutos de su lucidez, en los que hablábamos de verdad:
— ¿Recuerdas nuestra primera cita?
— Claro que sí, fue en primavera. — Entonces me miraba.
— En verdad no tenías ni idea de quién era el pintor.
— Lo sabes. — Yo no sabía que ella lo sabía.
— Claro que lo sé. — Encontró mi mirada por vez primera desde hacía tiempo.
— Te quiero, mi Sol.
— Y yo a ti, mi mundo.
Esa es la que considero que fue nuestra última conversación. Nuestros últimos dos minutos, tan hermosos y únicos como los primeros.
Luego llegó el invierno, por sorpresa, como siempre. Fue la mañana de un día veintiuno, como siempre. El día veintiuno del diciembre más frío de nuestra historia.
Entré en casa cuando ya caía la noche. Hacía tiempo que ya no esperaba oler su fragancia ni escucharla canturrear cuando cruzaba la puerta. Que no esperaba que me trepara como la enredadera de la flor de la pasión. Hacía tiempo que me quedaban pocas ilusiones.
Y ese día un mazazo partió las que me quedaban.
En el salón , bajo la ventana, ella había apilado contra la pared todos sus cuadros viejos. También los nuevos: había estado pintando. Lo había intentado más bien, pues los lienzos nuevos no tenían más que brochazos oscuros y deformes que tapaban cualquier intento de volver a ser artista.
El cuadro más horrible de todos era el que colgaba frente a mí. Mi Estrella. Mi Estrella colgaba. Con una sábana blanca alrededor de su cuello, que se encargaba de mantener su pies descalzos lejos del suelo. Me mareé, como si al morir mi Estrella yo, que era su mundo, su planeta, hubiera perdido mi órbita y no supiera moverme. Recortada en el cielo nocturno del otro lado de la ventana, percibí un ligero y último brillo. A pesar de todo, seguía siendo mi Estrella.
Ese fue el día que llegó el invierno. Y ya no se fue más. Ahora que recuerdo que el tiempo pasa, la primavera no quiere volver. Me dice que no sin su mejor flor.
El hielo se me instaló en los huesos y trajo de nuevo a mi viejo amigo el miedo.
Volví a escribir, empecé un cuaderno nuevo. Pero no retomé los versos de amor ni de pasión. Volví a recitar a Bécquer, como rezando. Comenzaba con su rima LXXIX:
“Entre las nieblas de lo pasado,
en las regiones del pensamiento,
gemidos tristes, marchitas galas
son mis recuerdos.”
Y seguía con la XCI:
“¡Todo sucederá! Podrá la muerte
cubrirme con su fúnebre crespón;
pero jamás en mí podrá apagarse
la llama de tu amor.”
Durante dos minutos. Una vez tras otra. Un día tras otro.
Temía cada vez más no vivir con ella, y, por querer que mis pies colgaran junto a los suyos me confinaron en una habitación del psiquiátrico.
Después de tantos años soy yo el que no quiere salir, por miedo a que el invierno me congele hasta los recuerdos. Estoy marchito, muerto en vida, nada me queda fuera de aquí.
Y dentro, no más que dos cuadernos que escribí de versos para mi Estrella. Y una fotografía en la que sonríe desde su ventana, que aún huele a azahar, y que parece brillar cada noche cuando la cuelgo en la pared para contemplarla durante nuestros dos minutos.
Quizá ella , ahora más Estrella que nunca, me mire sin que yo la mire durante los dos minutos que tarda en fingir fumarse un cigarrillo. Y puede que sienta que cada par de minutos es nuestro. Un momento íntimo y secreto entre los dos, en el que participo sin darme cuenta.
Y puede que ,cuando volvamos a estar juntos, vuelva la primavera.
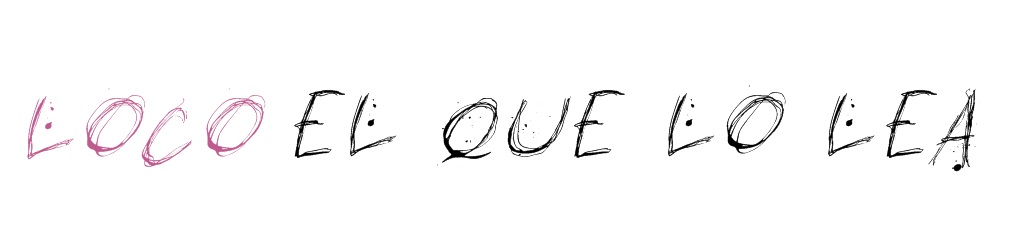


No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por aportar tu granito de arena, es muy importante para mí.